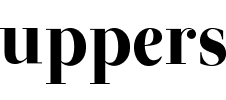¿Están preparadas las ciudades en verano para los mayores de 65? “Los protocolos marginan a algunas personas”

El 89 % de los mayores de 65 afirman que el cambio climático afecta ya a su vida diaria
Golpes de calor en mayores de 50: cómo detectarlos y cómo actuar rápido
En el imaginario institucional, las personas mayores de 65 años conforman un bloque homogéneo y vulnerable, que suele ser el objetivo natural de muchos de los protocolos asistenciales diseñados para enfrentar las olas de calor. Pero esa imagen simplificada entra en conflicto con la realidad urbana: la vejez no es una condición única, sino una pluralidad de trayectorias, cuerpos, capacidades y vivencias que interactúan con el calor desde lugares radicalmente distintos.
La pregunta, por tanto, no es solo cómo sobreviven los mayores a las altas temperaturas, sino quiénes son esos “mayores” a los que van dirigidas estas políticas, y cuántos de ellos se quedan fuera por no encajar en una categoría burocrática estricta. Existe una brecha real entre la normativa y lo que nos dice la experiencia. Por eso es completamente lícito plantearse hasta qué punto los dispositivos públicos de protección térmica contribuyen, inadvertidamente, a reproducir nuevas formas de exclusión.
No todos sentimos igual la temperatura
Un estudio dirigido por la UOC y publicado por la agencia SINC identifica una fractura entre los dispositivos institucionales de alerta y la experiencia cotidiana del calor entre personas mayores en contextos urbanos. En Madrid, el 89 % de los encuestados mayores de 65 afirmaron que el cambio climático afecta ya a su vida diaria, un porcentaje significativamente superior al 71 % registrado en Varsovia.
No obstante, más allá de la estadística, lo que emerge es una crítica estructural: “Los sistemas de alerta por calor son altamente reduccionistas, y marginan los efectos severos del calor para algunas personas”, denuncia la investigadora Paloma Yáñez. Su análisis evidencia cómo las medidas públicas descuidan las estrategias y situaciones personales ante este tipo de situaciones, y no contemplan variables tan importantes como pueden ser el género, el nivel de soledad, la capacidad funcional fluctuante o las desigualdades habitacionales.
La tipología que guía los planes de emergencia y los planes de actuación definen la vulnerabilidad en base a criterios administrativos como la edad, vivienda precaria, soledad objetiva… Dejando así fuera situaciones liminares como mayores convivientes, personas que no viven solas pero sí aisladas emocionalmente, mujeres cuidadoras invisibles o ancianos con movilidad reducida que no cumplen los umbrales formales de exclusión. “Son altamente reduccionistas, y marginan los efectos severos del calor para algunas personas y la diversidad de formas de adaptarse", destaca Yáñez.
La consecuencia es doble: se invisibiliza a quienes están en riesgo sin estar categorizados, y se subestiman los matices en los modos de vulnerabilidad. El riesgo, por tanto, no es solo térmico, sino político.

El cuerpo envejecido frente al calor
Las personas mayores presentan alteraciones homeostáticas frente al calor, incluyendo una disminución de la transpiración, alteraciones cognitivas por deshidratación o menor percepción de la sed, que agravan patologías preexistentes y elevan el riesgo de síncopes, infecciones urinarias y fallos multiorgánicos. Además, la investigación de la UOC apunta que existen diferencias entre mujeres y hombres: ellas expresaron más experiencias relacionadas con el calor que ellos, como sudoración, hinchazón, debilidad, pesadez, dolor de cabeza o disminución del apetito. También fueron más propensas a hablar sobre sus experiencias corporales, lo que, según las autoras, no significa que los hombres no las experimenten, sino que podrían ser más reacios a comunicarlas por razones culturales y estereotipos de género. Quedó claro que las mujeres sufren una mayor afección por el calor, una mayor pérdida de capacidad física y más dificultades de salud a corto y largo plazo
Pero esta biología del deterioro se vive de manera compleja: para muchas personas mayores, el confinamiento doméstico preventivo reactiva memorias pandémicas, incrementa el aislamiento subjetivo y genera una sensación de cautiverio climático. Las recomendaciones tradicionales ante situaciones de calor extremo, como cerrar persianas, beber agua, evitar salir, no siempre alivian, y en ocasiones, acentúan la sensación de encierro e inutilidad.
Cuando el espacio público se vuelve térmicamente excluyente
A la precariedad doméstica se suma una arquitectura urbana adversa. Según estudios recientes, durante olas de calor los mayores reducen su movilidad vespertina hasta un 20 % en las ciudades españolas. Esa retirada del espacio público no es voluntaria, sino inducida por la falta de zonas con sombra, fuentes, bancos a la sombra o refugios climáticos permanentes. Solo ciudades como Logroño han iniciado una cartografía funcional de estos espacios.
El problema es estructural: los entornos urbanos, diseñados desde lógicas adultocéntricas, no han incorporado una perspectiva térmico-social que entienda la ciudad como ecosistema sensible.
La experiencia del calor no es solo térmica, es cultural, simbólica y afectiva. Para muchas mujeres mayores, el calor reaviva el peso del rol cuidador, la vigilancia doméstica y el sacrificio. Para varones mayores, aparece como un recordatorio de la pérdida de fuerza y autonomía. El calor, así, no solo se sufre en grados Celsius, sino en grados de soledad, de pérdida de sentido, de invisibilización institucional.
Los protocolos frente al calor extremo no fallan por falta de intención, sino por falta de complejidad. La vejez no es una categoría, sino una multiplicidad. Si no se incorporan variables de género, corporalidad, trayectoria vital y relaciones sociales, los planes seguirán marginando a quienes dicen querer proteger. La lucha contra el calor urbano, por tanto, es también una batalla por la dignidad, el reconocimiento y la justicia intergeneracional.